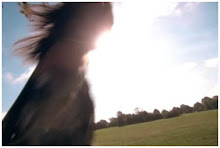viernes, 17 de septiembre de 2010
Suelo irme a dormir con música. Creo que desde la panza, mamá me mal
acostumbro a estar siempre acompañada de voces, de sonidos, de amor
expresado en una sinfonía o en su tierna y ajada voz. Para reemplazar el
sufrimiento o sólo porque quería que me sintiese a gusto. Desde chica
me trataron como a la reina de la casa, la hija mujer única que siempre
había que mimar con regalos o caprichos sin sentido. No se si lo hacían
para compensar el poco cariño que recibía, si era para recuperar el
tiempo que debimos de haber gastado en una plaza, jugando a que era una niña ellos, mis papás. Siempre fui conciente de que esa niñez tan
deseada y tan poco mía iba a carcomerme el presente y mi relación con la
familia. Siempre estuve en segundo plano, o así fue como lo sentí. Y
más allá de todo lo que pasamos, de la maduración prematura que sufrí
cuando vi el vínculo resquebrajarse con el mundo que ellos vivían y
evidentemente yo no; siempre llevo conmigo la imágen de aquella niña
jugando con las muñecas inventando historias que le quitasen de encima
los problemas de la cabeza y el dolor del corazón. Nunca dejaré que
aquella pequeña de ojos negros que por malos tragos se han transformado en castaños, aquella que por esos tiempos se amacaba en los columplios con la vana esperanza de poder volar lejos del mundo, lejos de todo se aleje de mi realidad. Nunca me daré el lujo de olvidar que siempre estará en mi.