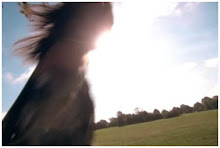Me
preguntaba si estaba presente o había cruzado en menos de cinco minutos al
lugar más hermoso que había conocido. Mi paisaje estaba coloreado de violeta
lavanda y mis lágrimas tenían gusto a mar, debía estar en el paraíso. Pensé que
me había alejado del dolor y le había hecho paso a una buena dosis de sonrisas
y felicidades, pero no. No estaba en un paraíso y si habían sonrisas eran de
las macabras. Estaba mirando aquella pared, paralizada por mi mente, imaginando
cómo sería ser feliz y tener un poco de tranquilidad. Sola como siempre, esperando que algo pasara, que alguien llegara,
que alguien llamara, que a alguien le importara. Comprendí que papá y mamá se separarán, no es difícil escuchar los
pasos de papá en el pasillo que daba a mi habitación y a mamá arrastrando los
pies y cerrando las puertas fuerte. Había demasiada tensión y adivinen quien
era la culpable...YO. Ni más
ni menos que la problemática según dice mí
mamá. Me miré el brazo, lastimado por esas tres marcas, lloraba cada vez más
porque tenía miedo. Miedo de volver a necesitar sentir esa adrenalina, ese
dolor que me quitaba los problemas de la cabeza, de volver a caer tan hondo que
ya no pudiese salir ni pedir ayuda. Decidí que era un buen momento para hacerle
caso a mi papá, preparé un bolso con quien sabe que cosas (no recuerdo) y
cuando quise irme, ahí estaba. Mamá. Con sus pies plantados en mi habitación, resucitada,
buscando más pelea, como aquellos fantasmas que aparecen cuando uno menos se
los espera, era el fantasma de la culpa que me perseguía y venía a decirme que
todo aquello, era por mi inutilidad con vida. Mi eterna culpa. Papá vino a
intervenir pero ella le cerró la puerta en la cara. Estaba enojada, lo veía en
sus ojos rojos y no de llanto sino de furia. Agarrando fuerte la puerta para
impedirme el paso otra vez, me pidió que hablemos. Pero, para ser sinceros, estaba quebrada en mil pedacitos y no
quería ni una queja más sobre mis hombros. Le dije que no era buen momento,
que me dejase ir, que me quería ir. Otra vez, forcé la puerta y salí de aquel
infierno en el que dormía día a día. Mi papá agarraba mis cosas. Yo, por mi
lado, me agarraba a mí para no caer en el camino, para no desvanecerme, para
buscar un refugio que nadie me daba, para aguantar y así, poder seguir. Salí de
la casa y entré lo más rápido que pude en el auto de mi papá, parecía que ellos
se negaban a ver mi estado poco envidiable: llorando, con 2 bolsos en la mano. Me
había vuelto invisible. Ahora, caminaba a casa de mi papá tuve que aguantar su
celular sonando cada cinco segundos (y no miento). No tenía pudor en decirle a
los familiares que estaba "bien" y que tuvo que separarnos a su
aliada y a mi (su no merecedora) hija, para evitar más problemas, que yo iba a
hacer que le pasase algo malo dándole esos sustos. Lloraba, desconsolada, sintiendo
que me moría por ellos. Porque no
importaba lo mucho que llorase, que gritase, que dijese, a ellos no les
importaba lo que me pasaba, ellos no me notaban. Nunca me notaron.
skip to main |
skip to sidebar

You can help me?
[...] Y tercero, que seas feliz. Y Te prometo que yo haría cualquier cosa, basta con que me lo pidas que yo te lo doy si eso significa tu bienestar y tranquilidad. Si quieres que sea barrendero, lo soy, si ese es el precio de tu felicidad.
Justo cuando pretendí que iba a poder contestarle algo, se puso a llorar. Y no supe que hacer, no supe que comentar, no supe si abrazarlo o simplemente acompañarlo en el dolor. No sabía si irme a ver los poemarios y hacerme la tonta. La gente miraba y la verdad es que me daba igual que lo hicieran.
- Elegiste un lindo día, el mejor lugar para llorar pa (y le sonreí haciéndole reír)
- Si ¿no? Pero sabes que a los cincuenta, uno ya se pone medio tonto y la verdad es que no puedo controlar la emoción cuando simplemente me viene al cuerpo.
Justo cuando pretendí que iba a poder contestarle algo, se puso a llorar. Y no supe que hacer, no supe que comentar, no supe si abrazarlo o simplemente acompañarlo en el dolor. No sabía si irme a ver los poemarios y hacerme la tonta. La gente miraba y la verdad es que me daba igual que lo hicieran.
- Elegiste un lindo día, el mejor lugar para llorar pa (y le sonreí haciéndole reír)
- Si ¿no? Pero sabes que a los cincuenta, uno ya se pone medio tonto y la verdad es que no puedo controlar la emoción cuando simplemente me viene al cuerpo.