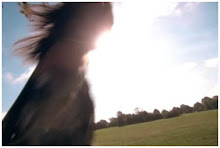Deduje que iba a pasar. Es decir, hay algunas cosas que no son complicadas de deducir y ver aún cuando todavía no han sucedido. Y la llamada lo comprobó todo. Llorando, puse la música alta, cerré la puerta de mi habitación, me agarre como pude y me deslice, casi desmoronándome, sobre ella y caí al suelo. Me acurruqué. Puse mis brazos abrazando mis piernas y mi cabeza agachada sobre ellas. Sonaba música triste. Yo lo estaba. No necesitaba justificaciones para estarlo, a veces simplemente no se necesitan explicaciones para las cosas que se sienten. Estuve largo rato llorando ahí esperando que alguien toque la puerta, pero nadie lo hizo. Con los ojos rojos e hinchados, en ese estado en el que hasta el color marrón de ellos se vuelve más claro, me acosté en el piso. Mi cuerpo tenía frío, más de lo normal. Hacían 25º pero yo sentía como si estuviese rodeada de nieve. Me acurruqué más todavía, en un vano esfuerzo por darme calor y regalarme una sonrisa inventada como lo hacía con los demás, pero nada surgió en mí más que llanto. Gritaba con las expresiones pero solo se escuchaba la melodía de fondo. Y me preguntaba cómo era que algo tan lindo como la música podía volverse algo tan feo como el dolor. Al igual que cuando el amor de ser algo tan dulce y gratificante se vuelve tan desagradable y decepcionante. Supongo que uno muere dos veces. Una vez, cuando se pierde a nuestra media naranja y todo el concepto del amor verdadero se esfuma, y otra cuando la vida le puede las ganas al vivir. Y ahí tirada y con una canción titulada “Goodbye”, me di cuenta que estaba muriendo por primera vez en mi vida.